Las mujeres ganan, en promedio, S/1.536 mensuales, frente a S/2.109 de los hombres. Las brechas son más notables en zonas rurales, con Cajamarca y Huánuco presentando cifras alarmantes.
En el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el país llegó a 27,2% en 2024, un nivel mayor al registrado en 2019 (27,0%) y todavía por debajo del observado en 2004 (33,7%).
La diferencia, aunque estable en los últimos años, confirma la persistencia de barreras estructurales en el mercado laboral peruano.

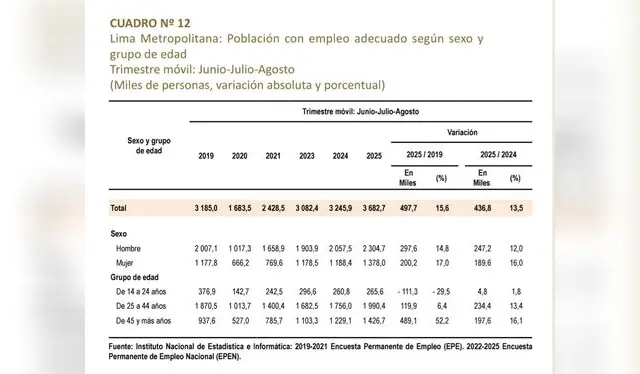
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las mujeres percibieron en promedio S/1.536 al mes, mientras que los hombres alcanzaron S/2.109, lo que equivale a una diferencia de S/573.
Brechas más profundas en regiones rurales
Las disparidades son mayores en regiones del sur y la sierra. En Arequipa (42,4%), Moquegua (40,4%) y Cajamarca (38,4%) se registraron las mayores brechas salariales. En contraste, Loreto cerró su brecha en 2024, mientras que Amazonas (8,3%) y Madre de Dios (20,4%) presentaron las menores diferencias.
El patrón se repite al dividir el país por área de residencia: en el área rural la brecha asciende a 39,7%, superando al ámbito urbano (27,6%) y al promedio nacional (27,2%). Cajamarca y Huánuco concentran los casos más críticos, con brechas de 50,6% y 45,4% en zonas rurales, frente a 38,2% y 24,6% en áreas urbanas.
Ahora bien, de acuerdo con la abogada laboralista, Alejandra Dinegro, el caso de las zonas rurales es especialmente preocupante: allí las mujeres enfrentan una doble desventaja vinculada a la informalidad y a la concentración en actividades de baja productividad.
«La brecha salarial rural de casi 40% refleja cómo las desigualdades se agravan cuando se cruzan las variables de género, territorio y clase social», comentó.
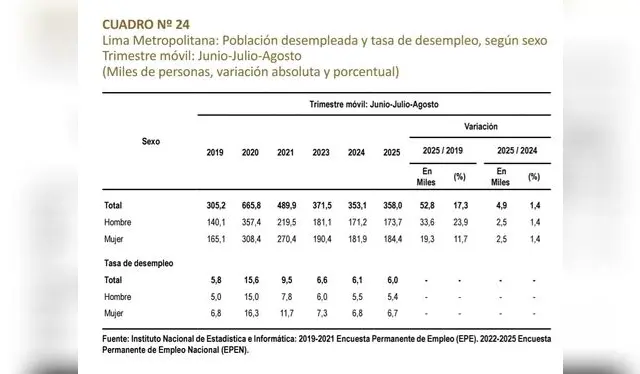
Educación, maternidad y carga doméstica
La brecha también se amplía según nivel educativo. Entre quienes no tienen estudios, la diferencia alcanza 39,5%; mientras que entre personas con educación universitaria se reduce a 23,9%. Sin embargo, fenómenos como los llamados “pisos pegajosos” y “techos de cristal” mantienen las desigualdades: las mujeres de menores ingresos quedan atrapadas en empleos informales y de baja movilidad, y aquellas con mayor calificación enfrentan barreras para acceder a puestos de liderazgo.
Stephanie Maita, analista senior del IPE, detalló para La República que en 2024, apenas 40% de mujeres trabajadoras tuvo un empleo con ingreso igual o superior a la RMV y al menos 40 horas semanales, frente a más del 60% en el caso de los hombres. A ello se suma la menor presencia femenina en la formalidad (28,8% frente a 36,1% de los hombres).
«Estas brechas se consolidan desde etapas tempranas: la proporción de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan es más del doble que la de los hombres, lo que reduce sus posibilidades de acceder en el futuro a empleos mejor remunerados», aseguró.
La maternidad y la sobrecarga doméstica profundizan estas desigualdades. Entre quienes no tienen hijos, la brecha salarial es de 23,4%, pero sube a 34,2% en padres y madres. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres dedican en promedio 35 horas semanales a tareas no remuneradas, más del doble que los hombres (15). En la etapa de mayor productividad (31 a 40 años), esta cifra trepa hasta las 45 horas semanales.
Un estudio de la Universidad de Princeton y la Escuela de Economía de Londres aporta más evidencia: 40% de las mujeres peruanas deja de trabajar tras tener su primer hijo y una década después, el 41% aún no se reincorpora al mercado laboral, en contraste con la estabilidad de la participación masculina.
Incluso al comparar a hombres y mujeres con las mismas características (edad, educación, experiencia y ubicación geográfica), la brecha “ajustada” se mantiene en 20,5%. Durante la última década, este indicador se ha movido entre 19% y 23%, lo que sugiere que parte de la desigualdad responde a factores no observables asociados a prácticas de discriminación.
En este contexto, Dinegro agregó que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados —que asciende en promedio a 35 horas semanales— limita severamente la capacidad de las mujeres rurales y urbanas para insertarse en empleos de calidad o dedicar tiempo a su formación y desarrollo profesional. Estos factores perpetúan un círculo vicioso de precariedad que se transmite entre generaciones.
«Superar este escenario requiere políticas públicas de carácter integral y sostenido en el tiempo», señaló.
El fortalecimiento de los servicios de cuidado, la promoción de la formalización laboral con enfoque de género, y el impulso de mecanismos que permitan la corresponsabilidad en las tareas domésticas son pasos urgentes.
Asimismo, se necesita un cambio cultural que cuestione los roles tradicionales asignados a las mujeres, pues sin transformaciones en la organización social del cuidado, cualquier medida será limitada.
Retos de política pública
El IPE advierte que para avanzar en el cierre de brechas se requiere un enfoque integral. Medidas como fortalecer los servicios de cuidado (Cuna Más), ampliar la participación laboral femenina en hogares rurales de bajos ingresos y adaptar programas a los ciclos agrícolas son fundamentales.
Además, el teletrabajo y los horarios escalonados podrían facilitar la reinserción laboral tras la maternidad. Estas iniciativas deben complementarse con mejoras en la educación de niñas y adolescentes, la prevención del embarazo temprano y acciones multisectoriales para combatir la violencia de género.
«La igualdad salarial no puede seguir siendo una meta lejana: debe ser un compromiso político y social central en la agenda del desarrollo nacional», sentenció Dinegro.

